La última pregunta, Isaac Asimov.
La última pregunta se formuló exactamente, medio en broma medio en serio, el 21 de mayo de 2061. Fue en el momento en que salió a relucir la humanidad. La pregunta se planteó como resultado de una apuesta de cinco dólares tomándose unas copas. Ocurrió así:
Alexander Adell y Bertram Lupov eran dos fieles servidores de «Multivac». Conocían muy bien, tan bien como podía conocerlo un ser humano, lo que había tras la cara fría, resplandeciente, de kilómetros y kilómetros de la gigantesca computadora. Tenían una vaga noción del plano general de relés y circuitos que desde hacía tiempo habían traspasado el punto en que un solo ser humano podía hacerse cargo del conjunto.
«Multivac» se autoajustaba y autocorregía. Tenía que ser así porque ningún ser humano podía ajustarla y corregirla ni con suficiente rapidez, ni con suficiente adecuación. Así que Adell y Lupov servían al monstruo gigante, ligera y superficialmente, pero tan bien como podía hacerlo un hombre. Le suministraban datos, ajustaban preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que se iban recibiendo. Ellos, y todos los demás como ellos, estaban completamente autorizados a compartir la gloria de «Multivac».
En décadas sucesivas, «Multivac» había ayudado a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus, pero posteriormente por los escasos recursos de la Tierra no pudieron mantener las naves que precisaban demasiada energía para los trayectos largos. La Tierra explotaba su carbón y su uranio cada vez con mayor eficiencia, pero sus reservas eran limitadas.
Poco a poco «Multivac» aprendió a contestar más fundamentalmente a preguntas profundas, y el 14 de mayo de 2061, lo que había sido una teoría, se hizo realidad.
Se almacenó la energía del sol, transformada y utilizada directamente a escala planetaria. Toda la Tierra dejó de quemar carbón y de fisionar uranio, bastaba bajar la clavija que lo conectaba a una pequeña estación de kilómetro y medio de diámetro que giraba alrededor de la Tierra a media distancia de la Luna. Todo en la Tierra se hacía mediante rayos de energía solar.
Siete días no fueron bastantes para apagar la gloria de aquello y Adell y Lupov consiguieron escapar de la función pública y encontrarse tranquilamente donde a nadie se le ocurriría buscarles: en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del enorme cuerpo de «Multivac». Sola, sin prisas, seleccionando datos perezosamente, «Multivac» se había ganado también sus vacaciones. Los muchachos la apreciaban. En un principio, no tenían la intención de molestarla.
Se habían llevado una botella consigo y su único deseo en aquel momento era relajarse juntos en compañía de la botella.
—Es asombroso cuando uno lo piensa —comentó Adell. Su cara ancha acusaba cansancio; agitó despacio su bebida con una varita de cristal y contempló cómo los cubitos de hielo se movían en el líquido torpemente. Toda la energía que se puede usar, para siempre y gratis. Suficiente energía, si quisiéramos para fundir la Tierra entera en un goterón líquido de hierro impuro, sin echar en falta la energía empleada. Toda la energía que podamos utilizar por siempre jamás.
Lupov meneó la cabeza. Era un gesto que hacia cuando quería contradecir, y ahora quería hacerlo, en parte porque había tenido que traer el hielo y los vasos.
—Para siempre, no —afirmó.
—Vaya, casi para siempre. Hasta que el sol se apague, Bert.
—Pero eso no es para siempre.
—Está bien, hombre. Miles de millones de años, veinte mil millones quizá. ¿Estás satisfecho?
Lupov se pasó los dedos por su escasa cabellera como para asegurarse de que aún le quedaba algo de pelo y sorbió lentamente su bebida:
—Veinte mil millones no es para siempre.
—Bueno, pero durará mientras vivamos, ¿verdad?
—Lo mismo que el carbón y el uranio.
—Está bien, pero ahora podemos enchufar las naves espaciales individualmente a la Estación Solar. Se puede ir a Plutón y regresar un millón de veces sin tener que preocuparse del combustible. No se puede hacer eso con carbón y uranio. Si no me crees, pregunta a «Multivac».
—No es preciso que se lo pregunte a «Multivac». Lo sé.
—Entonces, deja de reventar lo que «Multivac» hizo por nosotros —exclamó Adell, indignado—. Ya lo creo que lo hizo.
—¿Quién dice que no lo hizo? Lo que digo es que un sol no durará siempre. Es lo único que digo. Puede que estemos a salvo por veinte mil millones de años, pero, y después, ¿qué? —Lupov señaló a Adell con un dedo tembloroso—. Y no me digas que enchufaremos a otro sol.
El silencio duró un instante. Adell llevaba el vaso a sus labios de vez en cuando y los ojos de Lupov se entornaron despacio. Descansaban.
Los ojos de Lupov se abrieron.
—Estás pensando que nos pasaremos a otro sol tan pronto como el nuestro se acabe, ¿verdad?
—No estoy pensando en nada.
—Claro que sí. Lo que te pasa es que tu lógica es débil. Eres como el tío aquel de la historia que le caía un chaparrón y corrió hacia un bosquecillo, guareciéndose debajo de un árbol. No estaba preocupado, ¿comprendes?, porque se dijo que cuando su árbol quedara completamente empapado, pasaría a resguardarse debajo de otro.
—Lo entiendo —dijo Adell—, y no hace falta que grites. Cuando el sol se haya acabado, las otras estrellas también habrán terminado.
—Y ya puedes decirlo —masculló Lupov—. Todo empezó con la primera explosión cósmica, fuera lo que fuera, y todo tendrá un final cuando las estrellas se apaguen. Algunas van más deprisa que otras. Demonios, las gigantes no durarán cien millones de años. El sol durará veinte mil millones de años y quizá las enanas, para lo que sirven, durarán cien mil millones. Pero, bastarán mil billones de años y todo estará a oscuras. La entropía tiene que crecer al máximo, nada más.
—Sé todo sobre la entropía —admitió Adell.
—¿Qué diablos sabes tú?
—Sé tanto como tú.
—Entonces, sabrás que todo tiene que terminar algún día.
—Está bien. ¿Quién dice que no?
—Lo dijiste tú, pobre idiota. Dijiste que teníamos para siempre toda la energía que necesitáramos. Dijiste «para siempre».
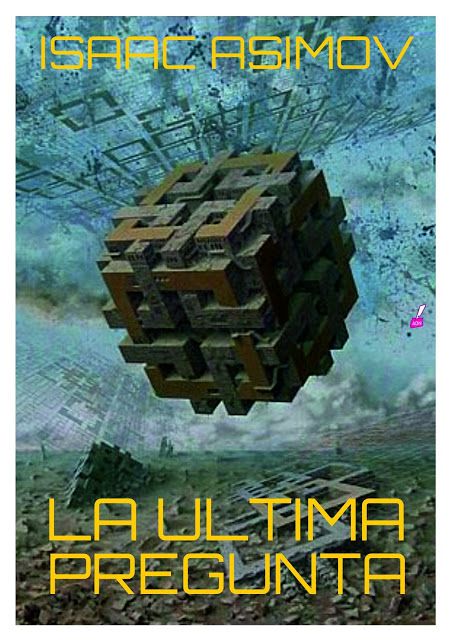

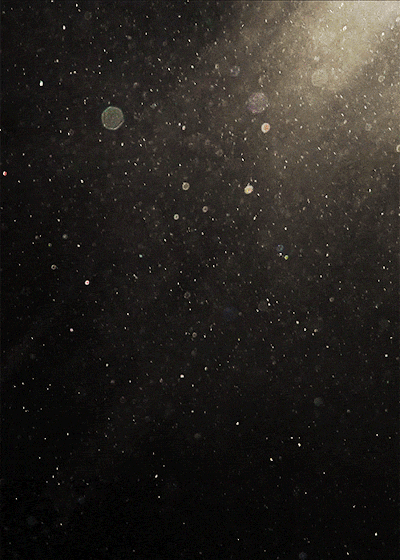

Comentarios
Publicar un comentario